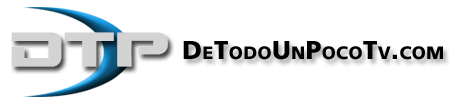Todas las mañanas salgo a caminar por mi barrio.
Trato de hacerlo lo más temprano posible, sin importar la época del año.
Sin importar el clima.
Salgo todos los días, intentando mantenerme en movimiento.
Un poco porque lo dicen “los que saben”.
Otro tanto para bajar la panza.
Y mucho, porque me hace sentir bien.
En un día cualquiera de invierno, recuerdo haber salido muy temprano en la mañana.
Tanto que todavía no había salido el sol.
Caminaba por las desiertas calles obscuras de mi barrio, sin temor a que me ocurriera nada.
Conozco esas calles casi con detalles, hasta que podrían considerarse absurdos.
Y al doblar en una de esas esquinas, me llama la atención algo que se encuentra como agazapado entre la espesura de pasto sin cortar, de un terreno baldío.
Mirando con recelo, trato de adivinar que es lo que veo.
Poca luz, espesura verde y notable imaginación, creo ver cualquier cosa.
Lo único que tengo certeza es que es de color rojo.
Un rojo pálido.
Me acerco a mirar y veo que tiene un movimiento rítmico.
Agarro un palito y lo toco a cierta distancia, temeroso por no saber qué es exactamente.
No salta.
No se va.
Continúa en el mismo lugar.
Suelto el palito y me acerco un poco más.
Me arrodillo a su lado e intento tocarlo con las manos.
Y siento un calentito muy particular.
Un calentito agradable, con su ritmo rojo esperanza.
Lo levanto entre mis manos, y veo que es un corazón.
Lo noto agobiado, triste, con su latir acompasado al ritmo de la más solitaria de las melodías.
Trato de arroparlo y llevarlo hasta mi casa.
En el camino, siento que ese calorcito se intensifica, y su latir baja a niveles preocupantes.
Siento desamor, siento traición, siento desesperanza, siento hipocresía, siento que está sufriendo y mucho.
Siento el dolor de mucha gente, la inmundicia de las guerras, el hambre de los niños, el abominable proceder de los políticos.
Al llegar a casa, busco el mejor lugar de mi cama, apoyándolo sobre la mejor almohada que tengo.
Mullida y abrazante.
No sé qué hacer con él.
Está vivo y está latiendo.
Pero no me gusta lo que veo.
Debo hacer algo al respecto.
Le preparo un té de hierbas e intento que lo tome, aunque sea de a sorbitos.
A todos nos hace bien un buen té, en el momento oportuno.
Y comienzo a hablarle.
Le cuento sobre mi infancia.
Sobre mi adolescencia.
Le cuento sobre mis abuelos, padres y hermanos.
Sobre los trabajos que tuve.
Hablo sobre mis enfermedades.
Sobre mis pérdidas.
Sobre mis ganadas.
Sobre el amor.
Sobre la muerte.
Mientras hablaba, lo miraba y acariciaba.
Y pasamos un buen rato juntos, tratando de que quizás con todo esto, mejore, al menos en su aspecto exterior.
Estoy cansado.
Me recuesto a su lado, le paso un brazopor arriba, como abrazándolo.
De reojo veo que su color se torna más rojo, más intenso, más alegre.
Y me quedo dormido.
Después de no se cuanto tiempo, me despierto abruptamente, por un ruido dentro de mi habitación.
Un poco sobresaltado, miro a mi lado y no veo a ese corazón que había encontrado tirado en la calle.
Miró en toda la habitación, y no lo encuentro.
Pero siento algo diferente.
Me siento otra persona.
Con ánimo y actitud diferente.
Voy al baño a refrescarme, mojándome la cara, y me veo en el espejo.
Y veo en mi pecho, un corazón rojo calentito, latiendo al mejor ritmo del amor.
Era mi corazón.
Aquel que recogí con tanto ahínco y cuidé en el peor momento.
Hice lo que debía.
Otra mañana caminando por las calles de mi barrio.
Otro día más, disfrutando de mi andar.
Pero esta vez, con un compañero, que había descuidado y que quizás no le prestaba mucha atención.
Prometo, que esto, no volverá a ocurrir.
Lo prometo.
De Ale Ramírez