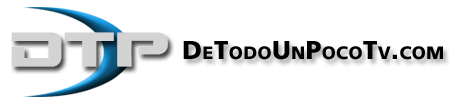Desde que era niño, en una cortada de mi barrio, que se encontraba a unas cuadras de mi casa, existía una gran y antigua casona de dos plantas.
Tenía techo a dos aguas, de tejas españolas, ventanas con celosías de metal pintadas de verde y una inmensa puerta central de dos hojas.
Desde siempre o desde que tengo memoria, dicha casona, se encontraba totalmente abandonada.
Nunca veíamos si entraba o salía alguien.
De noche totalmente obscura.
De día, silenciosamente deshabitada.
Pero hace algunos años, un día, comenzó a verse a un señor, elegantemente vestido, con traje y chaleco, que salía por las mañanas a hacer ciertas compras y cerca del mediodía, entraba y no salía más de esa casa en todo el resto del día.
Cómo yo tenía un amigo que vivía cerca de la casona, comencé a pasar por frente de ella para ver al nuevo habitante de tan antigua y majestuosa propiedad.
Por los dichos de las vecinas, que cotorreaban en la esquina, mientras hacían que barrían sus veredas, este hombre iba todos los días a comprar dos flautitas de pan, un sachet de leche, algo de carne, un poco de verduras y una botella de vino tinto malbec.
Y todos los días, en forma rutinaria, hacia estas compras.
Inclusive los domingos.
Basándome en los dichos de las comadres, era una persona de porte elegante, muy gentil y educado, quién saludaba de ida y vuelta a todos aquellos que lo saludarán a él.
Y nada más se sabía.
¿Quién era?
¿A qué se dedicaba?
¿Vivía sólo?
Uf. Que cantidad de preguntas, que, hasta ese momento, no tenían respuesta.
Imagínense, que las suposiciones de los habitantes del barrio eran muchas y disímiles.
Desde que era un refugiado de alguna guerra lejana, un investigador de la NASA, que, de incognito, estaba estudiando algo secreto, hasta que era un viejo educador ganador de no sé cuántos premios en varios países del mundo.
Pero, en definitiva, nadie tenía verdadera idea, de quién vivía en esa inmensa casa.
Una mañana cualquiera, pasaba por el frente de la puerta de reja, donde había un camino de piedritas blancas que separaba esta con la puerta principal, y tomé ánimo y sin temor, toqué el timbre de su portada.
Al instante salió este señor, con su traje bien planchado y excesivamente elegante y pregunto quién era.
“Hola, soy un vecino del barrio” respondiendo lo primero que se me cruzó por la cabeza.
“Y que necesita” me preguntó este ameno personaje.
“Heeee, pasaba por acá y se me ocurrió darle la bienvenida al vecindario” dije demostrando tener poca imaginación en ese momento.
“Muchas gracias. Por qué no pasa” me dijo el hospitalario habitante de esa casa, caminando hacia mí, para abrir la puerta de rejas que hasta ese momento nos separaba.
Entramos y muy amablemente me oferto una copa de vino.
Me senté en la punta de un largo y cómodo sillón de cuatro plazas, y esperé que viniera desde lo que creo era la cocina, con esa copa de vino para mí y una para él.
Al estar sentadito allí, me llamó la atención tres enormes puertas, que rodeaban en forma circular al sillón donde yo estaba sentado.
Las tres tenían cada una un cartel.
Una decía “Pasado”. Otra “Presente”. Otra “Futuro”.
Al entrar en la sala, el señor de traje se presentó, diciendo que su nombre era Richard. Pero que yo lo podía llamar Señor Richard.
Me entregó la copa de vino y se sentó en la otra punta del largo sillón.
Luego de algunos minutos de un demasiado e incómodo silencio, pregunté:
¿Qué son esas puertas?
“Ja. Esas puertas” dijo el señor Richard señalando a cada una de ellas.
“Allí usted puede encontrar lo que busca toda la gente”.
Verdaderamente, no entendía que me estaba diciendo.
Y continuó: “Al abrir cada puerta, podrá ver las cosas más importantes de su vida. En la del Pasado, verá todo lo que ya le ocurrió. Y la del Futuro, verá todo lo que le ocurrirá. Así de sencillo” dijo con un tono de voz de viejo maestro de escuela rural.
Abruptamente me paré y fui a la puerta del cartel que decía Pasado.
Al tocar el picaporte, el Señor Richard me frenó y aclaró: “Para poder entrar en ella, usted debe pagar”.
¿Pagar? respondí con cierta sorpresa.
“Sí. En el caso de la puerta del Pasado, usted podrá ver todo lo que le ocurrió, como en una película. Y el costo es que se avejentará cuatro años de su vida”, dijo mirándome con cara de saber lo que decía.
“¿Cuatro años de mi vida?” pregunte con la voz entrecortada y sin salir de mi asombro.
“Sí”, dijo, “Pero hay algo importante. Usted cuando vaya viendo su pasado, los hechos que ya acontecieron, no podrá modificarlos. Lo hecho, hecho está. Lo que pasó, pasó” manifestó esta vez, con cierto tono sobrador.
“No. Así no. No vale la pena” respondí un poco enojado por lo que me estaba diciendo.
Me acerco a la puerta que tenía el cartel de Futuro, y señalándola pregunto cómo funciona.
“Es igual” me respondió el Señor Richard. “Nada más, que su costo es avejentarse diez años de su vida. Y lógicamente, nada se puede modificar. Es más, quizás no ocurra nada de lo que Usted vea”.
“No tengo la certeza de que vayan a pasar esas cosas que Usted verá”.
Me quedé unos minutos en silencio.
Pensaba y pensaba y no sabía que responder.
Quedaba una tercer y última puerta.
La que decía Presente.
Tomé su picaporte y le pregunté: “Y esta, cuánto cuesta”.
“Nada que yo pueda cobrarle”, dijo el Señor Richard.
Haciéndome el vivo como el mejor, tomé el picaporte y abrí esa enorme puerta con su cartel que decía Presente.
Y al abrirla, del otro lado, no había nada.
Pero nada de nada.
Miro hacia atrás mío y lo veo al Seño Richard, tomar de su copa de vino y sonreír.
“Que esperaba encontrar” me dijo. “Si el presente lo hace Usted, todos los días, a cada rato, en cada suspiro, en cada momento. Lo importante es ser inteligente, y disfrutar de ese presente, que es un regalo de Dios”.
Sin palabras y sin reacción me quedé petrificado, no sabiendo que decir o hacer.
Salí de la casa, con muchas cosas en mi mente.
Mucho para pensar.
Mucho para resolver.
Al día siguiente, fui bien temprano a presentarme en la puerta de la antigua y opulenta casona.
Quería una revancha.
Cuando llegué al lugar, había un terreno baldío.
No había casa, no había rejas, no había nada.
Veo a Doña Matilde, baldeando la vereda y le preguntó qué pasó con la casa que había allí.
Ella, dejó el balde en el piso, apoyó la escoba en la pared de su casa, y mirándome con ternura me dijo: “Querido, esa casa está en tu cabeza. Espero puedas decidir, que puerta abrirás de aquí en más”.
Tomó el balde, tiró agua sobre la vereda, hasta mojándome algo mis pies, y siguió barriendo.
Nunca más encontré esa casa.
Nunca más nadie vió al Señor Richard.
Y Yo, ese día, abrí la puerta del centro, la que decía Presente.
De Ale Ramírez