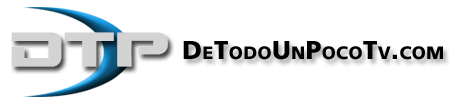Puntualmente, como todos los días a las siete y media de la tarde, el perro comenzaba su recorrido por las casas y edificios del barrio para recoger a los amos que tenía que pasear.
Obedientes, los hombres y mujeres que habían contratado el servicio de PP, el Perro Paseador, lo esperaban ansiosos en las puertas de sus domicilios, mientras escuchaban como se acercaba con su tan personal ladrido, mezcla de autoridad y afecto.
Uno a uno, los amos y amas enganchaban las correas que ya tenían sujetas a sus muñecas, en el enorme collar del Perro Paseador y allá salían todos rodeándolo alegremente para emprender el paseo.
Ernesto, uno de los amos más rebeldes, era un experto corredor de autos. Bueno, también corría a los colectivos, motocicletas y todo lo que rodara por la calle, gritándoles todo el tiempo hasta que los vehículos le ganaban en velocidad.
Ludmila parecía recatada. Bajo perfil. Siempre en segundo plano. Le gustaba provocar el olfateo de los amos masculinos del barrio. Todos sabían que esta minita era una perra insaciable difícil de controlar.
A Ramón le costaba caminar. No le gustaba. Era un amo faldero que prefería echarse sobre cualquier persona que visitara su casa. Sus amigos se lo sacaban de encima a las patadas y los niños lo odiaban porque tenía un horrible olor a amo borracho.
La Sra. Berta era el ama más vieja. Como buena madre judía cuidaba a todos sus compañeros y colaboraba con el Perro Paseador para mantener el orden. Durante los almuerzos domingueros con su familia, tenía por costumbre echarse bajo la mesa del comedor y tirarse unos pedos insoportables que siempre arruinaban los postres.
Ramiro era un mastodonte. Este muchachito -el más joven del grupo- era enorme. Cuando se paraba en cuatro patas parecía un Gran Danés. También le gustaba juguetear con Ludmila. Pero como ésta no le daba bola, Ramiro siempre terminaba solo como perro lamiéndose el pito.
Martina era la intelectual. Le gustaba escribir e incluso había editado algunos libros: “Vida de perros”, “Al can, can. Y al vino, vino”, “La Pulga que lo picó” y “Ladran, Sancho”.
A Eduardo, el más callejero de los amos que integraba el grupo del Perro Paseador, siempre le gustaron los gatos. Nunca corrió detrás de ninguno. Simplemente los llamaba por teléfono y averiguaba las tarifas.
Apenas llegaban a la calle algunos integrantes del grupo no podían contener sus ganas de mear, así que el paseo comenzaba a los tirones entre los clásicos olfateos mutuos para socializar, las mujeres que querían ver vidrieras, los tipos que se detenían para revisar el extracto de la quiniela vespertina y otras inquietudes humanas, hasta que el Perro Paseador de Amos imponía su autoridad y apurando el paso obligaba a su gente a seguirle el tren, tras lo cual las conversaciones entre los amos y amas tomaban un rumbo intrascendente.
Uno de los puntos difíciles para el Perro Paseador de Amos era la esquina, ya que las chicas y muchachos más jóvenes con su habitual impaciencia y falta de respeto por las normas elementales, se lanzaban imprudentes a cruzar la calle con el semáforo en rojo, cosa que el Perro Paseador no toleraba y neutralizaba mordisqueando a los más rebeldes.
En la cuadra siguiente y respondiendo a la sensibilidad de su olfato refinado, una de las chicas reconoció andanzas anteriores y ahí mismo, oponiéndose con energía a la marcha de todo el grupo, se levantó las polleras y con cara de “yo no fui” se mandó un garco mayúsculo que despertó la admiración y envidia de sus compañeros, algunos de los cuales decidieron acompañarla solidariamente en una acción que registraron para la posteridad varios movileros de noticieros de televisión, todos con sus respectivos barbijos por cierto.
Un amenazador gruñido y la mirada inquisidora del perro paseador fueron suficientes para que cada uno tomara su respectiva bolsita de plástico y se llevara sus deshechos sin dar notas a ningún medio.
Al llegar a la plaza vino la decepción. El “humanil” estaba lleno de amos. Hombres y mujeres de toda edad correteando y gritando como animales enjaulados. Algunos se miraban fiero y otros peleaban francamente ante la actitud indiferente del resto, que se olisqueaba sus propios asuntos.
-“Esto dejó de ser un lugar como la gente”, dijo uno de los amos esperando alguna respuesta.
Todos los demás miraron al Perro Paseador y éste, comprendiendo que los amos que integraban su grupo no querían seguir mezclándose, optó por llevarlos a correr alrededor de la plaza con la intención de cansarlos, agotarles sus energías y llevarlos a sus casas a las que todos regresaron con la lengua afuera.
Roberto Butula